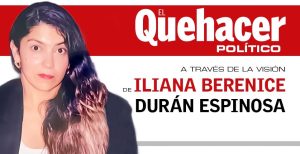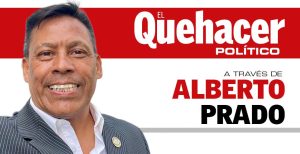El Quehacer Político a través de la Vitacora Antropológica///Mtro Said Vázquez///Consanguineidad y silencio: familia, clan y complicidad política

Por Mtro Said Vázquez
Analista
Desde la antropología, la familia es la unidad social básica compuesta por individuos relacionados por lazos de consanguinidad, afinidad o adopción, que conviven y comparten funciones económicas y reproductivas. Bronislaw Malinowski (1927) definía a la familia como una institución universal cuya función principal es la crianza de los hijos y la organización de la vida doméstica. La familia puede adoptar múltiples formas según el contexto cultural: nuclear, extensa, matrilineal, patrilineal o incluso familias elegidas. Claude Lévi-Strauss (1969), por su parte, analizó la familia en relación con las estructuras de parentesco, destacando que su organización responde a reglas simbólicas que regulan el matrimonio, la herencia y las alianzas entre grupos.
En buena medida, debemos entender a la familia como una alianza entre distintos grupos consanguíneos. Otra categoría de organización social que ocasionalmente se confunde con la familia es el clan.
El clan es una forma de organización social más amplia y simbólica, típicamente caracterizada por la descendencia de un ancestro común —real o mítico— y por vínculos que no necesariamente implican convivencia cotidiana. En muchas sociedades indígenas, como las estudiadas por Lewis Henry Morgan (1877), los clanes cumplen funciones religiosas, rituales y de control social, y su pertenencia se transmite de manera unilineal (matrilineal o patrilineal). A diferencia de la familia, el clan no se define por la convivencia doméstica, sino por la pertenencia identitaria y la solidaridad colectiva que trasciende a la familia inmediata. Así, mientras la familia responde a necesidades prácticas del día a día, el clan articula una red más extensa que configura la memoria, el prestigio y las obligaciones de un grupo dentro de su cultura.
Algunas organizaciones políticas funcionan simbólicamente como clanes: se consideran descendientes ideológicos de un “ancestro común”, están articuladas por la memoria y el prestigio de ese origen, e imponen a sus miembros obligaciones férreas como la disciplina, el silencio o la complicidad, que en ocasiones derivan en prácticas poco éticas e incluso en pactos de impunidad. En este sentido, ciertos grupos políticos actúan como combinaciones secretas, preservando el poder mediante la exclusión de la transparencia.
A lo largo de la historia, los grupos secretos han ejercido una influencia significativa en los ámbitos político, religioso y social. Estas organizaciones, frecuentemente envueltas en el misterio, han funcionado como espacios de poder paralelos o alternativos a las estructuras institucionales oficiales. Un ejemplo histórico temprano son los Misterios Eleusinos en la Antigua Grecia, ritos religiosos reservados solo a iniciados, cuyo contenido permanece en gran parte desconocido, pero que influyeron en el pensamiento místico occidental (Burkert, 1993). Más adelante, en la Europa moderna, sociedades como los masones y los rosacruces adoptaron símbolos esotéricos y estructuras jerárquicas complejas para comunicar ideas filosóficas y políticas, muchas veces en tensión con el orden establecido (Roberts, 2006). Tal como afirman Baigent, Leigh y Lincoln (2007), “la historia de los grupos secretos es también la historia de la tensión entre el poder público y el saber privado”.
La clase política actualmente hegemónica ha sido cuestionada por supuestos actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos. El problema no radica únicamente en los señalamientos, sino en el pacto de silencio que impide la rendición de cuentas. Durante el sistema priista, la disciplina giraba en torno a proteger la figura presidencial; en muchos casos de corrupción que salieron a la luz, el responsable era sacrificado antes de que el escándalo llegara al presidente. Sin embargo, en la nueva élite política, el pacto de impunidad parece ser horizontal: “si cae uno, caemos todos”. El nivel de cinismo e impunidad de los integrantes de este “clan” político ha alcanzado niveles obscenos.
La impunidad representa uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Desde una perspectiva sociológica, perpetuar la impunidad no solo significa la ausencia de castigo, sino la reproducción de estructuras de poder desiguales que legitiman la violencia y la corrupción. Según Giddens (2009), las instituciones sociales moldean nuestras acciones cotidianas; por ello, cuando el sistema legal falla sistemáticamente, se genera desconfianza ciudadana, debilitamiento del tejido social y normalización de la injusticia. En contextos latinoamericanos, como señala Zaffaroni(2011), la impunidad suele estar ligada a procesos históricos de represión y exclusión, por lo que combatirla implica también enfrentar las raíces estructurales de la desigualdad.
La distinción entre familia y clan no solo permite comprender diferentes estructuras de parentesco, sino que también ofrece claves para analizar cómo se reproducen dinámicas de poder, control y pertenencia en otros espacios sociales, como los partidos políticos o los grupos secretos. Estas formas de organización revelan cómo los vínculos simbólicos e identitariospueden ser incluso más poderosos que los biológicos, influyendo en decisiones colectivas, lealtades personales y mecanismos de exclusión.
En el contexto político contemporáneo, donde la impunidad parece funcionar como norma dentro de ciertos “clanes” de poder, resulta urgente adoptar un enfoque antropológico y sociológico que desvele los mecanismos culturales detrás de esa lógica de protección mutua. Solo al entender estas redes desde su estructura profunda se podrán imaginar formas de ruptura, transformación institucional y justicia verdaderamente incluyente.
Bibliografía
• Baigent, M., Leigh, R., & Lincoln, H. (2007). El enigma sagrado. Editorial Martínez Roca.
• Burkert, W. (1993). Cultos mistéricos griegos. Ediciones Akal.
• Giddens, A. (2009). Sociología (6.ª ed.). AlianzaEditorial.
• Lévi-Strauss, C. (1969). Las estructuras elementales del parentesco. Paidós.
• Malinowski, B. (1927). Sexo y represión en la sociedad salvaje. Ediciones Nueva Visión.
• Morgan, L. H. (1877). La sociedad antigua. Fondode Cultura Económica.
• Roberts, J. M. (2006). La mitología de las sociedades secretas. Ediciones B.
• Zaffaroni, E. R. (2011). La palabra de los muertos. Editorial