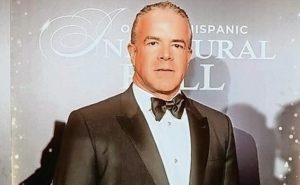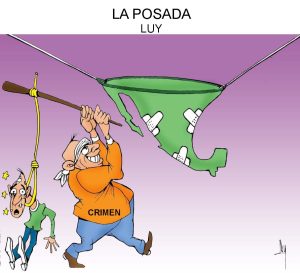El Quehacer Político Internacional a través de la opinión///Carolina Alonso Romei///Ucrania: La guerra que reconfigura el nuevo orden mundial

Por Carolina Alonso Romei
Internacionalista
A más de dos años del inicio de la invasión a gran escala, la guerra en Ucrania ha evolucionado de una ofensiva relámpago a un conflicto prolongado de desgaste. La línea del frente, que se extiende desde el noreste hasta el sur del país, ya no se define por avances territoriales decisivos, sino por una lucha persistente en la que la tecnología, la logística y la política internacional pesan tanto como las capacidades militares tradicionales. Lo que comenzó como una agresión territorial rusa se ha convertido en un choque estructural entre modelos de poder, con consecuencias globales que trascienden las fronteras ucranianas.
La guerra en Ucrania es, ante todo, el epicentro de una disputa entre una visión autoritaria del orden internacional y el paradigma liberal que ha sostenido la arquitectura euroatlántica desde el fin de la Guerra Fría. En el campo de batalla, esa tensión se traduce en combates cuerpo a cuerpo, en bombardeos masivos de artillería, en ataques quirúrgicos con drones y misiles de largo alcance, y en una pugna permanente por el dominio del ciberespacio. Pero, en última instancia, es una guerra por el futuro de las reglas internacionales.
En el este, el Donbás sigue siendo el epicentro del conflicto. Ciudades como Bakhmut y Avdiivka se han convertido en emblemas de una guerra donde cada metro ganado se paga con decenas de vidas. Rusia ha logrado avances limitados pero sostenidos en Donetsk y Lugansk, apuntalados por su capacidad de movilización prolongada y su doctrina de saturación. Ucrania, por su parte, ha optimizado una estrategia de defensa elástica, basada en fortificaciones, movilidad táctica y explotación de debilidades logísticas rusas. Las contraofensivas ucranianas, aunque modestas en recuperación territorial, han sido efectivas para alterar el equilibrio operativo ruso.
En el sur, la región de Zaporizhzhia y la orilla oriental del Dniéper constituyen un campo de contención donde el corredor terrestre hacia Crimea sigue bajo control ruso, considerado una línea roja geoestratégica por el Kremlin. Ucrania ha intensificado sus ataques en la retaguardia rusa, incluyendo objetivos en la península de Crimea, en un esfuerzo por erosionar la infraestructura logística enemiga. El uso cada vez más sofisticado de misiles de largo alcance y drones suicidas ha reducido el margen de maniobra de las fuerzas rusas, aunque sin lograr aún una ruptura operacional decisiva.
En el plano marítimo, los drones navales ucranianos han obligado a la Flota del Mar Negro rusa a replegarse parcialmente y reconfigurar su presencia. Ucrania, aunque carece de una armada convencional, ha demostrado cómo la innovación asimétrica puede erosionar el dominio marítimo clásico. Simultáneamente, la guerra aérea se ha convertido en un duelo tecnológico permanente: defensa antiaérea occidental contra enjambres de misiles y drones rusos. La protección de la infraestructura crítica ucraniana continúa siendo un desafío, a pesar de los avances en sistemas como el Patriot, NASAMS y Gepard.
La guerra ha reforzado, pero también tensionado, la cohesión transatlántica. Estados Unidos permanece como el principal garante de la defensa ucraniana, tanto en el plano material como simbólico. El Congreso ha sostenido, no sin resistencia, un consenso en torno al principio de que la caída de Ucrania supondría una victoria indirecta para China e Irán, desestabilizando el sistema internacional liberal. La ayuda estadounidense, que incluye misiles de precisión, inteligencia en tiempo real y entrenamiento, ha sido esencial para mantener la capacidad defensiva ucraniana.
Europa, por su parte, ha demostrado una notable resiliencia institucional. La Unión Europea ha transformado su aparato normativo y presupuestario para asumir funciones cuasi-militares, incluyendo la adquisición conjunta de armamento y el financiamiento de la reconstrucción. No obstante, la inflación, la fatiga política y el ascenso de fuerzas populistas han puesto a prueba la unidad estratégica del bloque. Alemania y Francia, aunque comprometidos, enfrentan presiones internas crecientes para reducir su implicación directa. En contraste, los países bálticos, nórdicos y el Reino Unido han mantenido posturas firmes, considerando que la seguridad europea está en juego en las trincheras ucranianas.
En paralelo, Rusia ha profundizado sus vínculos con un grupo reducido pero crucial de aliados autoritarios. China ha sido su sostén económico más importante, convirtiendo a Rusia en un proveedor estructural de materias primas y energía. Aunque Pekín no ha entregado armamento letal, su “neutralidad favorable” ha servido como amortiguador estratégico frente a las sanciones occidentales. Irán y Corea del Norte han aportado capacidades críticas, desde drones kamikaze hasta municiones de artillería. A cambio, han recibido tecnología, respaldo diplomático y reconocimiento geopolítico. Este eje de conveniencia —más funcional que ideológico— ha desafiado la narrativa del aislamiento global de Moscú.
La OTAN, sin intervenir directamente, ha salido fortalecida. El ingreso de Finlandia y Suecia ha reconfigurado la arquitectura estratégica del norte de Europa. La Alianza ha incrementado su despliegue militar en el flanco oriental y ha reforzado su papel como foro de coordinación para el apoyo militar a Ucrania. En términos doctrinales, el conflicto ha reafirmado la vigencia de la disuasión convencional y ha reposicionado a la OTAN como eje vertebrador de la seguridad euroatlántica.
Pese a diversas iniciativas de mediación —impulsadas por Turquía, China y Brasil—, el terreno diplomático sigue estéril. Las posturas de Kiev y Moscú permanecen en extremos irreconciliables. Ucrania exige la retirada total de las fuerzas rusas y la recuperación de Crimea, mientras que Rusia insiste en el reconocimiento de sus anexiones y la “desmilitarización” de su vecino. Cualquier alto el fuego temporal corre el riesgo de convertirse en una pausa táctica antes de una nueva escalada. La comunidad internacional, aunque formalmente comprometida con una solución pacífica, parece resignada a una guerra larga.
El impacto del conflicto se extiende más allá de Europa. Ha exacerbado la inflación global, disparado los precios de los alimentos y la energía, y ha tensionado las cadenas de suministro. En el sur global, estos efectos han generado inestabilidad política y social, agudizando las desigualdades existentes. Además, la guerra ha acelerado un proceso de reconfiguración geoeconómica: fragmentación de mercados, repatriación de industrias críticas y rearme estatal. En definitiva, ha debilitado la premisa de la globalización como antídoto frente al conflicto.
Lo que comenzó como una invasión regional se ha transformado en un conflicto sistémico. Ucrania resiste, aunque a un costo humano y económico incalculable. Rusia se atrinchera, apostando a la erosión del apoyo occidental. El desenlace de esta guerra no solo redefinirá las fronteras de Ucrania, sino también el concepto de soberanía, disuasión y alianza en el siglo XXI. La paz, cuando llegue, no será fruto de la voluntad política, sino del agotamiento estratégico. Y su precio será alto.
Este conflicto marca una inflexión en la historia contemporánea. Ha revelado las grietas de un orden internacional basado en reglas y ha expuesto la persistencia de la ambición geopolítica como fuerza motriz. Sus consecuencias perdurarán mucho más allá de las trincheras del Donbás, reescribiendo las reglas del poder y de la guerra en la era post-global.